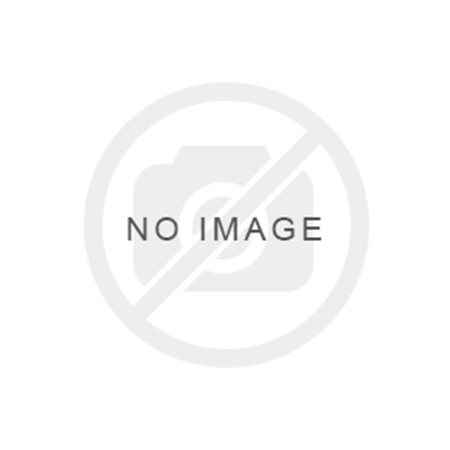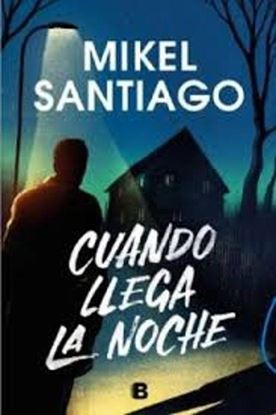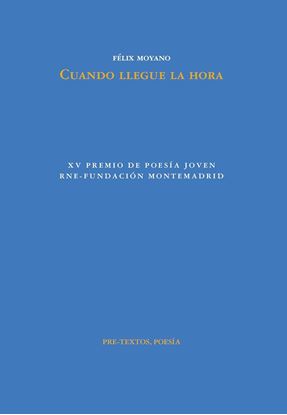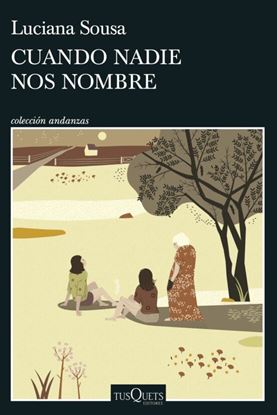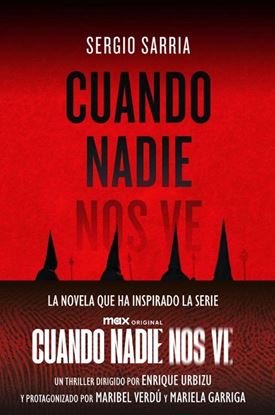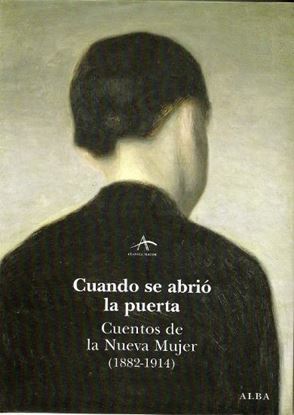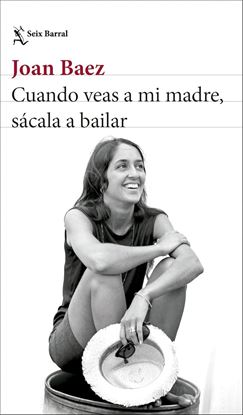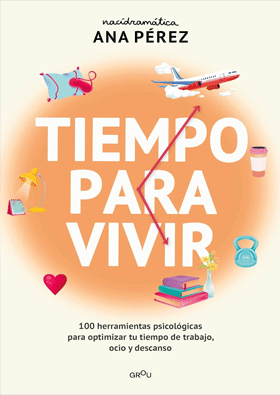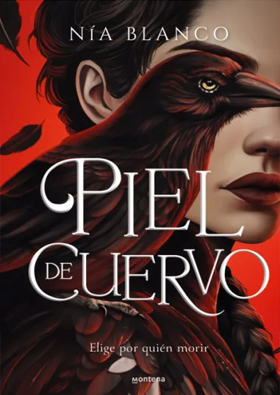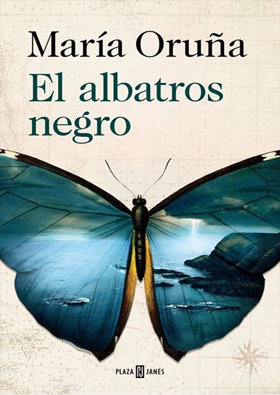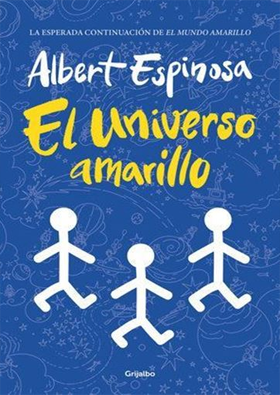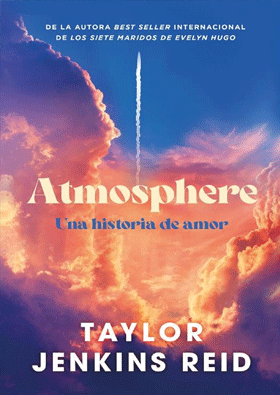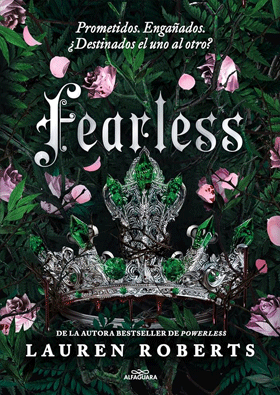CUANDO LLEGA LA NOCHE. CUATRO RELATOS TE
Cuando llega la noche aparecen la tensión, el miedo y el suspense más oscuro. De eso tratan estas tres novelas cortas, reunidas por primera vez en un libro y que nos hablan de personajes al límite, enfrentados a los peligros y misterios que solo acechan si las sombras salen de sus escondites.
Historia de un crimen perfecto es la confesión en primera persona del asesino Eric Rot. A través de cien páginas redondas —en las que se adivinan ecos de Hitchcock y Poe—, este relato nos habla sobre el peso insoportable de algunos secretos.
En Noche de almas, el lector acompaña a una pareja de mochileros que han medido mal sus fuerzas en una travesía por el desierto. Cuando, al borde de la extenuación, al fin llegan a una antigua casa colonial rodeada por un extraño círculo de piedras, piensan que están a salvo. Sin embargo, será entonces cuando empiece la verdadera pesadilla.
1,550
CUANDO LLEGUE LA HORA
Cuando estamos en medio de la fiesta y han cortado el pastel, en lo más alto, pienso en que este momento no va a durarnos nada. Mientras el anfitrión reparte platos de una tarta grandísima, yo me detengo. Y miro a cada niño, a cada padre, y me veo a mí: nos veo, papá, nos veo. Me detengo a pensar en que hace un rato estábamos soplando tranquilos a las velas y ya nadie se acuerda, supongo que era esto el carpe diem. Otra parte de mí, como un desdoblamiento, me insiste en agarrar mi trozo de tarta y no pensar, entonces cojo la cuchara y muerdo un pedazo y cuando me doy cuenta han pasado diez años y escribo este poema.
750
CUANDO NADIE NOS NOMBRE
El abuelo ha muerto y Ana regresa a su hogar después de diez años de ausencia. De lo que fue el pueblo de su infancia, apenas queda ya nada reconocible. La casa familiar ha quedado aislada entre los ranchos vacíos, y no tardarán en venderse todos los terrenos de cultivo. Volver supone el reencuentro con su madre y su abuela, y también la recomposición de una relación rota. En el proceso de venta de la granja, Ana revive la historia del pueblo y su propio pasado, y se enfrentará a recuerdos con los que debe construir su nueva vida. Durante esos días, la abuela, que anda un poco perdida, le pide ayuda y le confiesa un secreto. Cuando nadie nos nombre es una novela profunda, con una atmósfera y un compás propios, sobre aquellas cosas que olvidamos durante unos años y tiempo después afloran y nos interpelan. Luciana Sousa escribe con palabras que son imágenes y sensaciones y que dan vida a una historia familiar marcada por los silencios.
995
CUANDO NADIE NOS VE (ED. PELICULA) (BOL)
La Semana Santa es el telón de fondo para el «duelo al sol» entre dos personajes con poderosos demonios interiores: una sargento de la Guardia Civil y un oficial estadounidense, veterano de la guerra de Afganistán.
Marzo de 2016. Morón de la Frontera. La vida de un apacible pueblo de la Sierra Sur de Sevilla cambia para siempre durante las celebraciones de Semana Santa. En diferentes procesiones, las cuadrillas de costaleros sufren extraños ataques de pánico, delirios y desfallecimientos que llenan de estupor a la población. Por si fuera poco, la desaparición de Álex, un niño de siete años, al día siguiente de encontrarse el cadáver de un misterioso vecino de la localidad, complica aún más la situación. Aunque todo parece indicar que los incidentes están relacionados, las motivaciones no están claras, y aún menos cuando se descubre que gran parte de los sucesos podrían estar vinculados con la base militar norteamericana de Morón.
850
CUANDO SE ABRIO LA PUERTA.ANTOLOGIA (TD)
En un artículo publicado en 1894 la novelista inglesa Sarah Grand acuñaba la expresión «Nueva Mujer» para referirse a las mujeres que, rebelándose contra el abnegado papel que les había tocado desempeñar en la era victoriana, empezaban a desafiar convencionalismos y normas sociales y luchaban por ser independientes profesional, política y emocionalmente. No necesariamente militante, aunque siempre enérgica, la Nueva Mujer dio pie a un nuevo prototipo de heroína en literatura: por primera vez pudieron leerse relatos protagonizados por mujeres escritoras, periodistas o detectives, que ejercían la medicina o administraban un banco; mujeres que abandonaban sin melodramatismos a sus maridos, incluso el mismo día de la boda, o que veían la muerte de éstos como una auténtica liberación; mujeres que conseguían que los hombres entablaran con ellas relaciones en pie de igualdad.
1,750
CUANDO VEAS A MI MADRE, SACALA A BAILAR
Tiernos y con un aire de diario íntimo, estos poemas son sinceros, vulnerables y apasionados. El lector también profundizará en las diversas facetas de Baez: la niña, la madre, la música, e incluso la fóbica y la soñadora…» Sophie Auster
«Su legado es haber sido un vehículo para la protesta social, un consuelo y un rayo de esperanza para la gente.» Patt Smith
«Joan Baez es una mujer de espíritu firme, con un alma verdaderamente independiente. Nadie podía decirle lo que tenía que hacer, hacía lo que quería. Aprendí muchas cosas de ella. Jamás podría devolverle su amor y entrega.» Bob Dylan
«Un icono estadounidense que echa la vista atrás y recupera su historia.» Vanity Fair
«Poderoso y revelador.» The Boston Globe
Aunque Joan Baez lleva décadas escribiendo poesía, nunca la había compartido públicamente. Poemas sobre su vida y su pasión por el arte se habían acumulado en cuadernos y trozos de papel. Ahora comparte, por primera vez, algunas de las experiencias vitales más importantes que dieron forma a un icono, y ofrece una mirada inédita a los recuerdos y reflexiones de una gran artista.
1,350