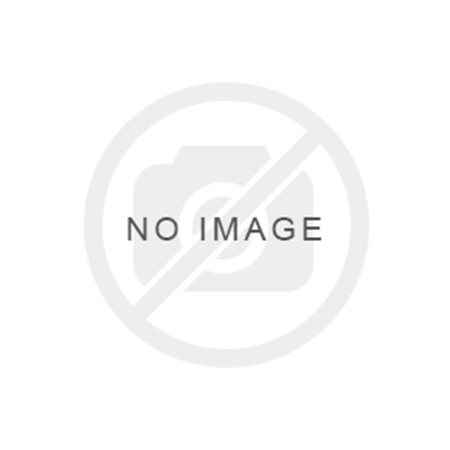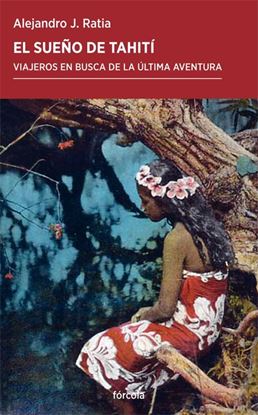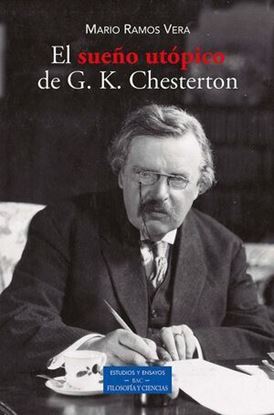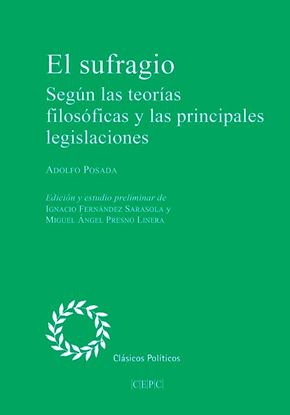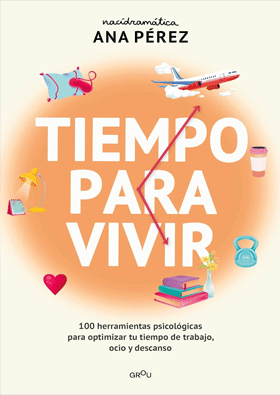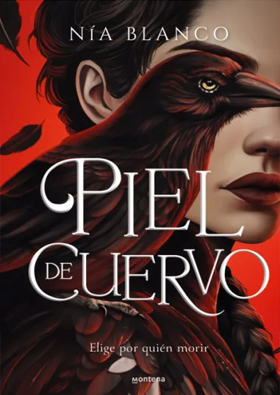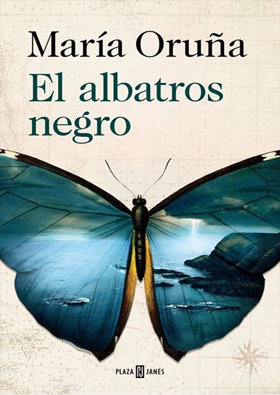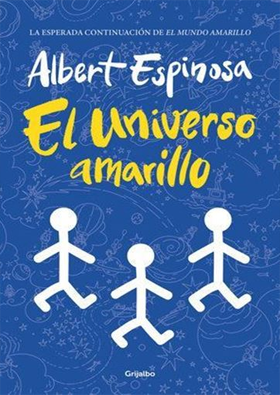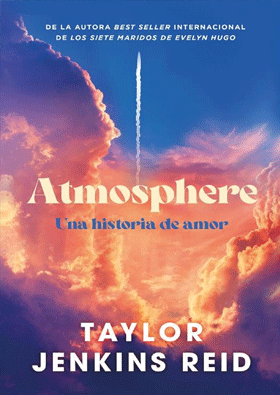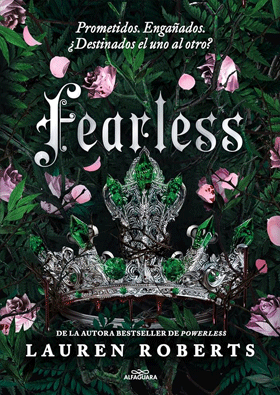EL SUEÑO DE TAHITI (OF2)
Este singular libro parte de un breve viaje de su autor, y de un largo periplo como lector (el viaje a otros viajes) con el que Alejandro J. Ratia teje un cuadro polifónico en el que los caminos de sus personajes se entrecruzan. Se trata de un periodo (primera mitad del siglo XX) en que convivían la exaltación del exotismo y la crítica al modelo colonial, tiempos en que viajar hasta Tahití o Bora Bora no era ya aventura alguna, nada comparado a los relatos fundacionales de Bougainville, Cook y Wallis, cuando aquel país (anticipado por fabulaciones y poemas) apareció de repente como un sueño hecho realidad, una maravilla que corría el peligro de esfumarse al tocarla. Era el destino perfecto, paraíso del sexo, donde se vivía sin trabajar y la comida brotaba de los árboles.
De la cultura tahitiana aún quedaban los rescoldos cuando recalaron por allí Stevenson, Gauguin o Pierre Loti, pero el sueño polinesio se había reconvertido ya en un mito paradójico, respecto al espíritu explorador o el impulso predatorio. El universo mítico que rodea a Tahití, como viaje de ida y vuelta, será el destino perfecto no tanto del emprendedor aventurero como del soñador disoluto, preso de la tentación de la indolencia. Pocos de los personajes retratados por Ratia se decidieron a morir allí. Todos llegaron a tiempo de abordar una arqueología de la aventura. Tahití es ese lugar al que se planea viajar para encontrarse de vuelta en casa.
1,225
EL SUEÑO UTOPICO DE G. K. CHESTERTO(OF2)
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) postula en sus obras la idea de una sociedad más justa moral y políticamente, de una utopía alejada de la ingeniería social. Aunque la verdadera perfección no es alcanzable en este mundo y ningún orden político puede traer el paraíso a la tierra, sí es posible mitigar el mal y el dolor por medio de un orden político más justo mientras buscamos la verdadera salvación del alma. El sueño utópico de G. K. Chesterton aspira a recuperar el significado normativo de la utopía tal y como la formuló este autor a través de su pensamiento imaginativo y de sus célebres paradojas.
500
EL SUFRAGIO
Adolfo Posada, uno de los publicistas más destacado del siglo XX, redactó El Sufragio. Según las teorías filosóficas y las principales legislaciones en pleno debate sobre la crisis del parlamentarismo que se vivía durante la Restauración. La corrupción electoral, el caciquismo o el abstencionismo eran males endémicos que sólo podían superarse, según Posada, merced a una honda reestructuración del voto individual a cuyo través se ejercía la soberanía popular. En sus sistemáticas reflexiones –acompañadas de una mirada a los sistemas electorales comparados que él consideraba más dignos de imitación– el jurista asturiano profundizó sobre los distintos elementos del sufragio, sus clases, la administración electoral y sus garantías, proponiendo un auténtico sufragio universal, en el que, por supuesto, se incluyera a las mujeres. La obra supuso un esbozo teórico de una realidad que pondría en práctica la Segunda República una treintena de años más tarde, pero planteó también cuestiones que a día de hoy, más de un siglo después, todavía son objeto de debate.
1,850